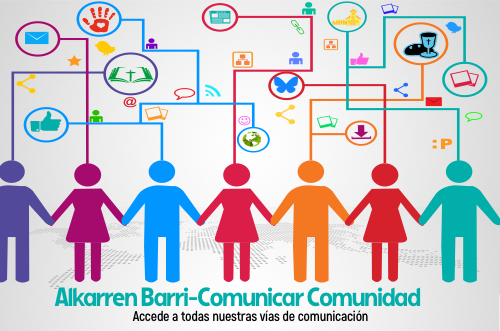Queridos hermanos y hermanas.
1. El mes de noviembre coincide con el final del año litúrgico. Un mes que se inicia con la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, que acoge la celebración de Jesucristo Rey del Universo y que termina con el inicio del tiempo de Adviento. Un mes, por tanto, en el que la Liturgia nos presenta con serenidad y esperanza lo que podemos con certeza esperar, lo que deparará a nuestro futuro, lo que nos aguarda como final de nuestra peregrinación por este mundo.
2. La humanidad de todos los tiempos siempre se ha preguntado qué cabe esperar después de esta vida terrenal. En el corazón humano se inscribe un inmenso deseo de inmortalidad, de amor infinito, de amar y ser amado para siempre, de una vida y bienaventuranza sin fin. Junto a este deseo, también el hombre es consciente de que, en último término, constituyen aspiraciones profundas que, por si mismo es incapaz de alcanzar. Ante esta paradoja, caben, al menos tres actitudes. La primera consistiría en la pretensión de alcanzar la inmortalidad de modo inmanente, únicamente mediante el esfuerzo humano. Es cierto que el progreso en tantos campos de la ciencia y la técnica puede recibir una valoración positiva de su contribución al bienestar de la humanidad y a la prolongación de la cantidad y calidad de vida. Pero también es verdad que, en último término, el corazón humano no termina por encontrar la respuesta definitiva y plena que lo sacie y aquiete en su totalidad. Una segunda actitud consistiría en concebir el deseo de inmortalidad y de amor infinito como un sueño, una quimera, en el fondo, como una utopía hermosa pero irrealizable. El hombre no debería esperar más de lo que puede conseguir aquí. “Carpe diem” decía el clásico pagano. Aprovecha el tiempo, vive a tope, porque la representación de este mundo se termina. En último término, seremos sumidos en la nada y en ella seremos disueltos. En este contexto, el hombre es sumergido, quizás sin darse cuenta, en un profundo pesimismo existencial que lo abate en la desesperanza. Todo pasa, hasta el amor y los seres que has amado terminan por desaparecer. No pretendas construir sobre roca y para siempre, porque el ni la roca ni el para siempre existen. Todo terminará y solamente quedaremos en un recuerdo inconsistente que la historia terminará por difuminar.
3. Pero existe una tercera respuesta que responde plenamente al deseo profundo de este corazón humano. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio que hemos proclamado: “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor”(Jn 15, 9). Con estas palabras, el Señor nos muestra la vocación fundamental de nuestra existencia y el lugar donde podemos realizarla. Nuestra vocación es amar. Hemos sido acogidos por el amor de Dios y llamados a la existencia por este amor personal. Estamos llamados a vivir en Él, y al final de nuestra peregrinación abrazaremos a Quien nuestro corazón ha percibido e insaciablemente buscado. El amor, por su misma naturaleza, tiende a la eternidad, al para siempre, de modo que es incluso capaz de vencer la muerte. Como afirma el Cantar de los Cantares, “El amor es más fuerte que la muerte” (Ct 8, 6), porque siempre es vital y creador. Lo que en esta tierra nos unió, el amor de los esposos, del padre y de la madre, de los hermanos y amigos, de la pertenencia a la una comunidad religiosa, a un mismo presbiterio, y la comunión de los santos, no puede quedar truncado definitivamente por el abismo de la muerte. Jesús nos posibilita vivir injertados a Él, como los sarmientos a la vid. “Permaneced en mi y yo en vosotros”… “El que permanece en mi da mucho fruto porque sin mi no podéis hacer nada” (Jn 15, 4-5). Y el lugar, el ethos en el que hemos sido convocados a existir es precisamente en el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En Él somos capaces de ser abrazados y acogidos, como un don y una gracia, en su vida inmortal, en una comunión de vida y destino, que sacia plenamente todas nuestras aspiraciones y deseos y que opera ya en nuestra peregrinación por este mundo, abriéndonos a un esperanzador horizonte que tiende al infinito y nos une de modo definitivo a Él y a los hermanos.
4. Este amor de Dios es un don que siempre nos precede. Nuestra vida es concebida como una respuesta a este amor, y consistirá en apropiarnos de él, hacerlo nuestro, pertenecer a este amor. Esta vocación se realiza en amar a Dios y amar a los hermanos. Cuando amamos de este modo, nuestra carne se renueva, el amor nos introduce en la vida inmortal de Dios. El amor que obra y que se entrega al servicio de Dios y de los hermanos nos posibilita vivir esta vida nueva. Así lo hemos escuchado en la primera lectura: “Cuando hayas compartido tu pan con el hambriento, alojado al sin techo, cubierto al desnudo, entonces tu luz despuntará como la aurora, tu carne sanará, clamarás al Señor y te responderá, tu luz despuntará en la tiniebla y tu oscuridad será como el mediodía” (Is 58, 7-10). Un hermoso himno de la liturgia de las horas, atribuido a San Mauro, lo expresa de modo similar: “Me di sin tender la mano para cobrar el favor, me di en salud y en dolor a todos, y de tal suerte, que me ha encontrado la muerte, sin nada más que el amor”.
5. Hoy celebramos la partida a la casa del Padre de nuestros hermanos sacerdotes y miembros de la vida consagrada. Ellos acogieron en sus vidas el amor de Dios e hicieron de él su propia morada. Entregando la vida en el servicio de los hermanos adquirieron la vida nueva y eterna que el Señor nos regala como don; dando testimonio del amor de Jesús con su palabra y sus obras, fueron luz en la tiniebla, acogida en la soledad, presencia de Dios en la angustia, abrigo en la intemperie. En el hoy eterno de Dios podrán escuchar la palabra fraterna de Jesús: “Venid benditos de mi Padre y heredad el Reino prometido” (Mt 25, 34). Que junto a Él puedan saciar la sed de amor y eternidad que se esconde en nuestro corazón. “Como busca la cierva corrientes de agua, así mi corazón te busca a ti, Dios mío. Tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? (Sal 41, 2-3). Este tiempo ha llegado para nuestros hermanos, el Esposo se ha presentado. Tenemos la esperanza de que les habrá encontrado a todos con las lámparas de la fe y el amor encendidas y que, de modo definitivo, habrán entrado al convite eterno de las bodas del Cordero. Pedimos al Señor que hayan sido acogidos para siempre en su amor y misericordia. Que al despertarse, en la certeza de la resurrección, puedan saciarse de la hermosura de su semblante (cfr. Sal 16, 15).
6. Los encomendamos a la intercesión de la Virgen María. Tantas veces le pedimos en el rezo del Ave María: “ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Estamos seguros de que nuestra Madre habrá acompañado a nuestros hermanos en esa hora definitiva, infundiéndoles gozo y confianza, esperanza y paz. Que ellos, ante el Padre, intercedan por nosotros. AMEN.
09.11.2010
“El amor de Dios es un don que siempre nos precede”
El obispo de Bilbao monseñor Mario Iceta presidió, ayer por la tarde, en la catedral de Santiago, la Eucaristía por los sacerdotes, religiosos y religiosas fallecidos durante el presente año en nuestra Diócesis de Bilbao. A continuación reproducimos íntegramente el texto de su homilía.