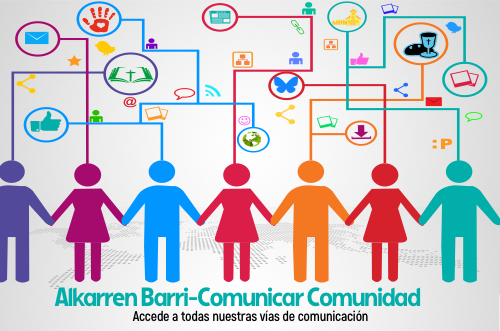Queridos hermanos obispos, presbíteros y diáconos, queridos hermanos y hermanas, religiosos y religiosas, hermanos seglares: Os saludo con afecto, con respeto y con gratitud. En esta celebración se manifiesta particularmente lo que es la Diócesis o Iglesia local: Reunidos los cristianos en la catedral, como familia de la fe, con los presbíteros presididos por el representante del ministerio apostólico en torno al único altar, al ambón de la proclamación de la Palabra de Dios y a la misma sede, donde el obispo debe custodiar la Tradición recibida del Señor. Sed bienvenidos todos. “Jesucristo gure Jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna” estén siempre con vosotros. ¡Gracias por vuestra presencia!
Desde hace algún tiempo he comprendido que no sólo debo agradecer vuestros trabajos apostólicos y pastorales, sino bajando más a la raíz agradezco a Dios vuestra fe y el itinerario de su maduración, vuestra vida cristiana y testificación del Evangelio, vuestra participación en la vida y misión de la Iglesia. Agradezco todas y cada una de vuestras vocaciones: Al matrimonio cristiano y familia en el Señor, al ministerio sacerdotal, a la vida consagrada y religiosa, a la actividad misionera “ad gentes”, al trabajo como voluntarios en favor de los necesitados. Todos los carismas y servicios, vocaciones y formas de vida cristiana proceden de Dios, que pasan a través de la respuesta personal y confluyen en la pluralidad concorde de la Iglesia. El amor cristiano anima, unifica y activa cada manifestación de la gracia multiforme de Dios. Cada cristiano es un don de Dios para los demás hermanos en la fe.
Estamos comenzando las celebraciones de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador de la humanidad y nuestro Señor. El ha venido a nosotros por los caminos de la humildad y el amor, como resumen significativos lugares del Nuevo Testamento. “Siendo de condición divina, se despojó de su rango tomando la condición de esclavo. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Cf Fil 2, 6-8). “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). Somos invitados sus discípulos a tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús (cf. Fil 2,5). Siendo rico se hizo pobre por nosotros, realizando elocuentemente la opción de ser pobre. No hizo alarde de su categoría de Dios. Fue vulnerable y de hecho fue vulnerado; se expuso a ser acogido o rechazado. Este es también el camino de los discípulos y el de la evangelización. El amor humilde es también la vía de la sabiduría que entra suavemente en el espíritu sin forzar. La auténtica verdad no violenta al hombre, sino llama a sus puertas con la fuerza suave que le es inherente. Pero el amor cristiano siendo humilde no es débil ni presuntuoso; no se deja intimidar, ya que se apoya en el poder de Dios, que nunca nos deja solos.
Las celebraciones de la pasión y la muerte de Jesús son el vértice tanto de su amor como de su entrega servicial, comenzando por la cena de despedida y la institución de la Eucaristía y culminando en el perdón de los enemigos desde la cruz. La historia de la pasión y la muerte del Señor no se entienden cristianamente sin la fuerza del amor que movió siempre a Jesús, e incluso sin el amor del mismo Dios Padre que actúa de forma inefable en la cruz; para gozosa sorpresa nuestra y causa de nuestra esperanza, Dios nos ama, no le somos indiferentes, tiene una inclinación benevolente hacia nosotros. “Deus cáritas est”. Pedimos, consiguientemente, en la liturgia de la Iglesia: “Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude, para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo” (Colecta del Domingo V de Cuaresma). La Eucaristía es el sacramente de la Pascua del Señor, convertida también en nuestra pascua. Es el sacramento de su amor humilde y vencedor. Jesús venció la muerte en cruz porque fue obediente al Padre, sin echarse atrás; y venció el pecado y la muerte sobre todo por la resurrección. El mismo Jesús, que mostró eficazmente la compasión del Padre y que fue crucificado por nosotros, vive para siempre. Fue el Mesías prometido por Dios, pero de forma inesperada por los hombres, a saber, como Mesías compasivo y paciente. Aunque la primera encíclica del papa Benedicto XVI ha marcado vigorosamente la recuperación cristiana de las palabras caridad y amor, quizá necesitemos todavía que cada uno de nosotros las redescubramos en su originalidad evangélica; el amor no es sentimentalismo ni encubrimiento de relaciones injustas e insolidarias, sino su plenitud a ejemplo de Jesús; y la humildad no es apocamiento ni ánimo encogido. En la humildad hay escondida una fuerza insospechada. No permitamos que otras realidades muy distintas roben el nombre a estas manifestaciones fundamentales de la vida cristiana. Tal es el marco que envuelve las celebraciones de estos días santos, y en el cual se comprende la vida cristiana y el ministerio sacerdotal.
En esta celebración van a ser bendecidos el óleo de los catecúmenos y enfermos, y consagrado el crisma del bautismo, de la confirmación y de la ordenación sacerdotal. Remite señaladamente la Misa crismal, por tanto, a la iniciación cristiana; es decir, al aprendizaje en la casa y escuela de la Iglesia de lo que es pensar, sentir y vivir en cristiano. La situación presente de la acción pastoral nos orienta decididamente como tarea primordial a la iniciación cristiana, que para ser auténtica debe tener como pilares la profesión de la fe, la celebración de los sacramentos, la práctica de los mandamientos y la experiencia de la oración dominical. Si no queremos ser víctimas de la confusión tan difundida y no queremos quedarnos en la superficie de la formación cristiana claramente insuficiente para afrontar el desafío del tiempo presente, debemos poner en el centro de nuestras ocupaciones pastorales la iniciación cristiana, con la pedagogía pertinente, pero que sea genuina, clara, sencilla y básica, que eduque evangélicamente la cabeza y el corazón, las actitudes y la conducta. A Jesucristo lo encontramos en la comunión de la Iglesia. Jesús es el Hijo eterno de Dios, que vivió entre nosotros como Mesías humilde y paciente, que fue exaltado a la gloria del Padre. El Jesús vivo, no simplemente un personaje extraordinario del pasado cada vez más distante, viene a nuestro encuentro en la Iglesia viva, santa y formada por pecadores, católica y apostólica. La Iglesia tiene la garantía de su unidad en el Bautismo y la Eucaristía, en el don del Espíritu Santo y en los obispos partícipes del ministerio apostólico presidido por el obispo de Roma y pastor de la Iglesia universal. Desde aquí nos unimos cordialmente al Papa que carga estos días con un peso enorme a causa de críticas despiadadas e injustas. Pedimos a Dios que lo fortalezca y consuele.
La barca de la Iglesia navega unas veces por aguas tranquilas y otras se desatan contra ella vientos recios y contrarios que amenazan con hundirla. Nuestros días son agitados y las olas potentes. Vivamos la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz (cf. Ef 4,3). Pero no tengamos miedo; nuestra fuerza consiste en confiar en Dios y tener sosiego (cf. Is 7,9; 30,15). Cristo no se ha bajado de la barca y tiene el poder para apaciguar el mar y serenar nuestro espíritu. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, dijo a los discípulos de la primera hora y nos dice a nosotros (cf. Mt 8,26).
Queridos hermanos sacerdotes, en esta celebración en que renovaremos las promesas del día de nuestra ordenación, os despido cordialmente antes de comenzar el encargo pastoral en Valladolid. Manifiesto mi agradecimiento por vuestro ministerio y por vuestra vida. He querido ser, como enseña el Concilio Vaticano II, vuestro padre, hermano y amigo. Pido perdón si en alguna ocasión os he ofendido; os aseguro que el resentimiento nunca ha inspirado mi actuación, por lo cual doy gracias a Dios. Comprendo y comparto las pruebas de vuestra esperanza; pero en nombre de Dios y desde la honda convicción que nos otorga la fe, os exhorto a no desfallecer y a fiarnos de Él.
Nos duelen las graves incoherencias y también la mediocridad diaria. Últimamente se han conocido algunos casos de abusos sexuales de niños que nosotros somos los primeros, queremos ser los primeros, en reprobar; comprendemos el sufrimiento de las víctimas y junto con el Papa en su carta a los católicos de Irlanda clara, valiente, humilde y exigente, les pedimos perdón. Debemos reconocer que los responsables de la Iglesia a veces han actuado deficientemente o al menos de manera insuficiente. En el futuro no debe ser así. Pero, reconocido lo que debe ser sinceramente reconocido, toman pie de esta situación penosa personas interesadas en generalizar y en acusar al mismo Papa para, que manchando la sotana blanca, quede embadurnada toda la Iglesia y debilitada de esta forma la confianza en su misión. Para comprender un fenómeno de esta gravedad es necesario hacer también estadísticas, y reconocer que es un problema no sólo de la Iglesia sino también de la sociedad; el número de sacerdotes y religiosos implicados en los abusos son cuantitativamente una exigua minoría, unos centenares de cuatrocientos mil. Es verdad, todos somos pecadores, y como dice el Señor en el Evangelio “el que esté sin pecado que tire la primera piedra” (cf. Jn. 8,7); pero no entran en la tabla de nuestros pecados los que algunos quieren asignarnos. Las ideologizaciones oscurecen la verdad y desvían de los caminos para llevar a cabo la purificación y la renovación necesarias. Yo hoy ante todos agradezco a Dios, queridos hermanos sacerdotes, el testimonio de vuestra vida, de vuestra paciencia, de vuestra fidelidad. Supongo que no va contra el respeto a este lugar santo, si pido para vosotros al final de la celebración un aplauso de todos. ¡Que Dios cuide de nosotros” El se ha fiado de nosotros y nosotros confiamos en El. La Amatxo de Begoña continuará protegiéndonos con su intercesión.
Nuestra esperanza está a veces sometida a pruebas diversas. Nos sentimos inermes cuando encontramos personas indiferentes a la fe y cerradas al Evangelio. Nos duelen también las limitaciones de la Iglesia y los pecados de otros cristianos y nuestros propios pecados (1) . También repercute negativamente en nuestra esperanza la escasez de vocaciones específicas para al sacerdocio y la vida religiosa. En medio de todo, queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo, ya que la esperanza en Dios no defrauda. Apoyados en Dios, nuestro trabajo será más sereno y eficaz, sin ansiedades ni angustias. Todos compartimos las mismas dificultades de la hora presente de nuestra historia; palpamos nuestra debilidad ante las dimensiones de la crisis actual en que estamos inmersos. Pero por encima de todo sabemos que la esperanza cristiana ha sido alumbrada en la resurrección de Jesucristo y por eso puede brotar en nosotros siempre de nuevo (cf. 1 Ped 1,3 ss.). Siguiendo la fe de Abraham, podemos esperar contra toda esperanza (cf. Rom. 4, 17-25). Con el ánimo que recibimos de Dios podemos confortarnos y alentarnos mutuamente (cf. 2 Cor 1,3 ss.).
El santo cura de Ars, de cuya muerte celebramos el 150 aniversario, es un buen maestro de sacerdotes. Fue testigo de Dios, de su existencia y de su misericordia en un ambiente de frialdad religiosa y de agresividad contra la Iglesia. Irradiaba su vida una luz que provenía del mismo Dios. La comunión íntima con el Señor era la fuente inagotable de su entrega a los demás y de su celo apostólico. Fue un profeta porque oró detenidamente en silencio. Sin vibración espiritual, aquejados de anemia espiritual, corremos el peligro de hablar no del Dios vivo sino de un objeto de reflexión y de unas exigencias organizativas. En el encuentro con Dios escuchó Juan María Vianney el clamor de los pobres y necesitados, acogiendo, por ejemplo, en la Providencia a niñas, adolescentes y jóvenes. Personas como el cura de Ars iluminan las tinieblas del ambiente y generan esperanza en medio del desencanto.
No hay amor verdadero sin disposición a sufrir realmente por la persona amada. Como discípulos de Jesús el Crucificado y Resucitado, también nosotros debemos cargar con la cruz apostólica y pastoral. Si perdemos la vida por el Señor, por el Evangelio y por el Reino de Dios, la encontraremos (cf. Mc 8,35). El Viernes Santo cantaremos cómo de la Cruz de Jesús brota la salvación del mundo. También en nuestra cruz se manifiesta la vida nueva. El desafío de nuestra época nos reclama grandeza de alma y comunión con Jesucristo y sus padecimientos.
Un día preguntaron al cura de Ars si las contradicciones le perturbaban hasta el punto de quitarle la paz; y él respondió: “¿¡La cruz hace perder la paz!? ¡Ella que ha dado la paz al mundo, debe llevarla a nuestros corazones! Todas nuestras miserias proceden de no amarla. El miedo a las cruces aumente las cruces. No entiendo cómo un cristiano pueda no amar la cruz y huir de ella. ¿No es huir de Aquel que ha querido ser clavado en ella y morir por nosotros?”(2) .
Juan María Vianney percibió con singular penetración la grandeza del don del sacerdocio e identificó enteramente su vida con el ministerio pastoral recibido.”¡Oh qué cosa tan grande es el Sacerdocio! No se lo comprenderá más que en el cielo”. Experimentó vivamente su indignidad y por ello quiso huir de la misión confiada, no por rechazar la cruz, sino por la incapacidad sentida para desempeñar fielmente el sacerdocio. El sacerdote es mediador entre Dios y la humanidad; es ministro de Cristo-Sacerdote y de su obra salvadora. Queridos hermanos sacerdotes, renovemos la conciencia del don inmenso recibido y lo reavivemos para ser cada día más fieles. Somos en persona ministros del sacerdocio único de Jesucristo, a quien prestamos nuestro corazón, nuestros labios y nuestras manos. Somos instrumentos vivos de su redención a favor de la humanidad; por nuestras palabras circula el perdón de Dios; y a las palabras que Jesús nos mandó pronunciar potenciadas por el Espíritu Santo. Él mismo se hace sacramentalmente presente actualizando su sacrificio de la nueva y eterna alianza por nosotros y a través de nosotros. ¡Que Dios nos conceda la gracia de ser transparencia del Buen Pastor, del Siervo de Dios, del Sacerdote eterno, del primer Evangelizador, ya que nos ha incorporado personalmente a su ministerio! ¡Que nuestros pecados no obstruyan ni oscurezcan la presencia y donación del Señor a los hombres!
La centralidad de Cristo es insustituible para valorar adecuadamente el sacerdocio ministerial, sin el cual la Iglesia no existiría ni llevaría adelante su misión. La persona de Jesús es el corazón del cristianismo, y consiguientemente de la vida y misión de los sacerdotes, de los laicos y de los consagrados. De acuerdo con la relación básica con Jesucristo nos exhorta Benedicto XVI: «El sacerdote que reza mucho y bien, se expropia progresivamente de sí y se une cada vez más a Jesús. En conformidad con El, también el sacerdote “da su vida” por las ovejas que le han sido encomendadas» (Homilía del día 3 de mayo de 2009).
Antes de terminar, os recuerdo que mañana, Viernes Santo, en la celebración de la Pasión del Señor, tenemos presentes, ejercitando particularmente la solidaridad, a los cristianos de los Santos Lugares. Como organizó san Pablo en otro tiempo una colecta a favor de los “santos” de Jerusalén, intercambiando así el don del Evangelio y el sacrificio de la generosidad, os invito a que también nosotros les mostremos nuestro apoyo económico. Lo necesitan para sobrevivir como minoría en medio de mil dificultades, y para proyectar su futuro sin los agobios que les vienen de los pueblos judío y musulmán. Visitar los Santos Lugares sin comunidades vivas sería como visitar relevantes lugares arqueológicos pero sin vida actual, piedras venerables que hablan sólo del pasado.
Os deseo buenas fiestas. ¡Que María nos acompañe en el seguimiento de su Hijo!
Bilbao, 1 de abril de 2010.
Mons. Ricardo Blázquez
Obispo de Bilbao
(1) La Iglesia está constituida por pecadores; pero es también morada del Espíritu Santo y tierra fecunda en mártires y confesores, en santos y santas con nombre y anónimos, testigos del amor de Dios al lado de los necesitados, misioneros que dejando todo han marchado lejos a llevar el Evangelio y colaborar en la promoción de hombres y mujeres, dedicados a la oración en el silencio de los claustro, cristianos que viven consecuentemente la fe en la familia, en la profesión, en el servicio al bien común. La participación decidida y abierta en la misión de la Iglesia es tarea que a todos los cristianos nos incumbe.
(2) A. Monnin, Il Curato d´Ars. San Giovanni Maria Vianney. La Prima Biografía, Pesaro 2009, p. 123. La cruz es el árbol de la vida a diferencia del árbol del que comieron Adán y Eva. “Ubi crux, ibi patria” (p. 145). Por la cruz a la luz. Era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria (cf. Lc 24,26.47). “Donde toca cruz, lo hace fecundo” (p. 172). Quien pierde la vida por el Señor y por los hermanos la encontrará; en cambio, el que quiera a toda costa mantenerla egoístamente, quedará estéril. La cruz es fecunda en sabiduría, en humildad, en entrega generosa, en fraternidad, en esperanza. La situación actual nos emplaza a comprender con mayor hondura la fecundidad de la cruz. Sin la cruz el celo apostólico, por más generoso que sea inicialmente, no alcanza la meta. La cruz, dirá el cura de Ars, es la lámpara que ilumina el cielo y la tierra. “El amor sin medida genera sacrificio” (p. 172). “El Tabor estaba para él siempre cerca del Huerto de los Olivos; la oración fortalecía su alma, y le aliviaba las penas” (p. 173).