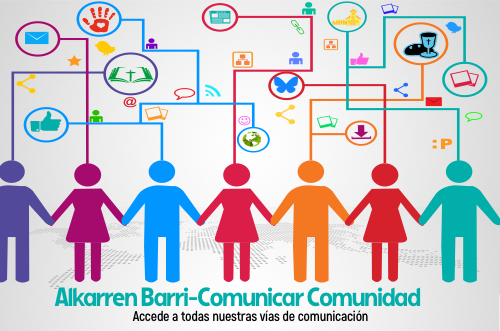Las escaleras de Simeón
Fiesta de la Presentación del Señor (Jornada de la Vida Consagrada)
Lecturas: Malaquías 3, 1-4 (fuego del fundidor); Salmo: 23 (24), 7-10; Hebreos 2, 14-18; Lucas 2, 22-40 (Simeón, Ana, la Presentación)
Las escaleras del Templo de Jerusalén eran de piedra caliza. Empinadas. El sol de Oriente Medio golpeaba fuerte sobre ellas a mediodía.
Simeón las subía cada mañana. Con ochenta años. Con noventa. Apoyándose en el bastón, notando el peso del cuerpo en las rodillas. Y Ana hacía lo mismo. Cada día. Durante años y años.
¿Por qué? No por costumbre. No por inercia. No porque «es lo que siempre he hecho». Subían esas escaleras porque esperaban a alguien especial. Y cuando esperas a alguien de verdad, estás siempre preparado para poder recibirlo.
Seguir subiendo las escaleras
Hoy en este templo, vemos personas vestidas de calle, o con hábitos de distintos colores; hay rostros curtidos por el tiempo, otros más jóvenes; acentos de cerca y acentos de lejos. Y la pregunta es la misma que para Simeón: ¿por qué seguimos subiendo las escaleras?
Porque se puede subir por inercia. Se puede rezar Laudes porque toca, ponerse el hábito o no ponérselo porque es lo que hay, venir a esta celebración porque es el día. Se puede hacer todo eso y no esperar nada ni a nadie importante. Se pueden hacer las cosas con rutina vestida de piedad.
Malaquías habla hoy de intervenciones fuertes de Dios. «Será como fuego de fundidor, como lejía de lavandero». Suena amenazante. Pero el fuego del fundidor no destruye la plata: la purifica. Le quita la escoria para que brille lo que siempre estuvo ahí.
Podemos mirar a nuestras comunidades y ver solo las enfermerías llenas, las vocaciones escasas, el cansancio acumulado. La liturgia de hoy quiere corregir esa mirada. Lo que está sucediendo parece debilitamiento. Pero tal vez sea transformación purificadora.
Las manos que han servido durante cuarenta, cincuenta años. Las rodillas gastadas de rezar y cansarse en el servicio. Los «sí» pronunciados en silencio cuando nadie mira. Eso no es desgaste: eso es oro acrisolado. Cada renuncia que nadie vio ha ido quitando escoria. Y lo que queda es ofrenda.
Simeón llevaba años esperando. Y cuando llegó el momento lo que vio entrar fueron dos jóvenes pobres con un niño. María y José, confundidos entre los muchos peregrinos, con dos pichones porque no les llegaba para un cordero. La novedad de Dios llega envuelta en pañales y decepciona a muchos. Llega demasiado pequeña, demasiado extraña, demasiado diferente de lo que habíamos esperado.
Vocaciones
Hoy surgen vocaciones en otros continentes. Algunas llegan aquí, con otros estilos, otra manera de entender muchas cosas. Y a veces la tentación es pensar: «Esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que era».
Y es verdad. No es lo que era. Porque nunca lo es. La gracia de Dios no viene a repetir el pasado. Quiere transformarlo para bien, pero el ser humano está aquí para complicarle la tarea.
El gesto más profundo del evangelio de hoy es que Simeón abre los brazos. No se aferra a su puesto. No mira al niño con recelo pensando si hará las cosas como se deben hacer, como uno lo esperaba. Abre los brazos y le recibe.
Los jóvenes que se abren a la vocación no vienen a borrar la historia. Vienen a asumirla y a encarnarla. Y si, es cierto, a veces a los que somos ya viejillos nos parecen flojos, inconstantes, quebradizos o lo que sea que nos parezcan. Pero llegan a tomar el testigo para que la luz no se apague. El abrazo de Simeón al niño es el abrazo de la memoria agradecida que se abre con confianza hacia un futuro en el que la entorcha pasa a manos de otros corredores.
Hoy, con Simeón y con Ana, queremos mirar también a nuestros mayores. No solo en sus limitaciones. Miremos sus ojos. En los ojos de una religiosa o religioso anciano que ha sido fiel hay una sabiduría que no se aprende en ningún libro. Son años de vida entregada, de silencios mantenidos, de obediencia que no ha sido siempre fácil.
El evangelio dice que Simeón fue al templo «movido por el Espíritu» a ver cumplida su esperanza. Y cuando tuvo al niño en brazos, dijo esa frase que repiten cada noche las comunidades orantes: «Mis ojos han visto tu salvación».
Ahí está el secreto, la clave que separa al viejo amargado del anciano convertido en profeta. El secreto del alma, con veinte años o con noventa, no está en negar los achaques, ni en fingir que todo va bien. Tampoco está en hacer las cosas que hay que hacer, porque se puede hacer todo lo que hay que hacer y vivir en la tristeza. El secreto está más bien en buscar y encontrar a Cristo en todo lo que hagamos. Y es que los que acabamos de celebrar su nacimiento, queremos vivir, con El y en El.
Si centramos la mirada en nuestros problemas —las casas que se cierran, el cuerpo que no responde— el alma se arruga. Pero si seguimos buscando a ese Jesús, niño y adulto, si lo buscamos en la Eucaristía, en el hermano difícil, en el pobre que toca la puerta, entonces nuestra esperanza está viva.
Signos
Hoy encendemos velas. Son un signo. Pero los signos solo lo son cuando están respaldados por convicciones vivas e importantes. Hoy encendemos las velas porque queremos seguir subiendo la escalera del templo con convicción y esperanza.
Simeón vio lo que esperaba. Podía irse en paz. Pero antes de decir adiós, nos dejó un último gesto: abrió los brazos y entregó al niño. Eso es lo que nos toca ahora a la mayoría de los aquí presentes. No aferrarse. Abrir los brazos. Entregar lo recibido a quienes vienen detrás. Y mientras esperamos la revelación definitiva, seguiremos subiendo al templo cada día, convencidos de que allí nos espera quien es luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo.
+ Joseba Segura
Obispo de Bilbao